Fuentes oficiales y textos de perpetradores se unifican para crear un autorrelato documental del Golpe de Estado en Chile.
Por Fernanda Jelves
Últimamente, han aparecido al ojo público nuevas desclasificaciones de archivos de la CIA con respecto al Golpe de Estado en Chile durante los años 1973 a 1990, los cuales no cuentan nada nuevo o que no sospecháramos ya desde hace años. Bajo este contexto, me toca leer 11 de Carlos Soto Román. Un libro que se dispone en las librerías como «un libro de poemas anómalos. Utilizando archivos, fuentes oficiales, más una serie de conceptos gráficos y a través del uso de la obliteración y la tachadura del discurso de los perpetradores», que tiene como objetivo el denunciar la sistematización de desapariciones, genocidios y la represión de aquellos terribles años de la historia chilena.
Al leer su presentación, me queda un dije de curiosidad: ¿qué tanto nos puede comunicar y remover los sentimientos una recolección de archivos? El primer vistazo rápido que le di al libro me deja con gusto a poco, pero insisto, me incita a indagar un poquito más.
El libro es poesía documental, en la cual el autor pasa de ser escritor a una suerte de recopilador, pero me quedo siempre con la sensación de duda al leer estas páginas de recolección que Carlos dispone para nosotros… ¿es esto poesía? Si bien, la disposición y exposición de los archivos está hecha de manera poética, ¿en qué se diferencia con una recopilación de archivos que alguien puede poner en Twitter, por ejemplo?
Quizás se diferencia en que, en Twitter, la gente que probablemente exponga este tipo de archivos en un hilo, además, nos da su opinión. Acá, esto no existe. Se crea una experiencia de estar viendo –leyendo– un documental, pero es el lector quien pone su voz en off, es un narrador subjetivo el que lo está leyendo.
No digo que esté mal, pero tampoco creo que sea algo novedoso y que encaje con la poesía. Al ojo, las 200 páginas que debe tener aproximadamente –ya que no tienen numeración– se vuelven redundantes, más no aburridas, ya que, en promedio, una hoja la lees en dos segundos. El recopilador juega mucho con el espacio de la hoja, hay unas cuantas páginas que simplemente están en blanco –me gusta pensar que esto es una analogía más que una disposición estéticamente poética–, e, incluso, en algunas páginas se pueden ver fórmulas químicas –el autor es químico farmacéutico–.
Si bien es interesante esta técnica de recopilación, en donde es imposible no pensar en Juan Luís Martínez y su escritura, donde nada de lo «escrito» –dispuesto– sea propio, se me hizo que esta aplicación fue muy simple, a comparación. La diferencia está en que como no nos cuenta nada nuevo, no hay un interés en descubrir qué habrá en la siguiente disposición. Como había dicho al principio, las desclasificaciones de archivos nunca nos sorprenden con una novedad, todo ya lo sabíamos de antemano, sólo faltaba una confirmación, la cual nos hace decir «eso ya se sabía». En este caso, me sentí de la misma manera. Quizás extrañé una voz, explícita o no. Acá no la pude percibir. Sí hay un efecto sonoro, pero eso ya es un trabajo destinado al lector. Producto de esta añoranza, me dediqué a leer otros trabajos de Soto Román, sorprendiéndome que mantiene el mismo modo de operar en sus trabajos anteriores, la labor casi de un historiador o archivador.
En las más de veinticinco páginas en blanco que aparecen en este libro, me dispongo a pensar, más allá del autor y su obra, en las y los desaparecidxs políticos que nunca pudieron tener otra oportunidad de alzar su voz. El silencio, ser silenciado, es algo que ahora, a cincuenta años del Golpe, sigue doliendo. Aunque yo no simpatice con la categorización de este producto de Carlos Soto Román, sí puedo darle el valor que merece: el de rememorar y no dejar que aquellas personas que se encargaron de odiar, torturar, desaparecer y de dar el visto bueno a estas órdenes, sean olvidadas y perdonadas.
Sí nos deja pensando en que detrás de estos archivos dispuestos en el libro hay personas, que hasta el día de hoy siguen impunes, o si bien recibieron condenas, viven en un paraíso llamado Punta Peuco, nada más alejado a la realidad carcelaria chilena. Y ya sea en un libro de poesía, de historia o un panfleto, es una realidad que no podemos tapar.

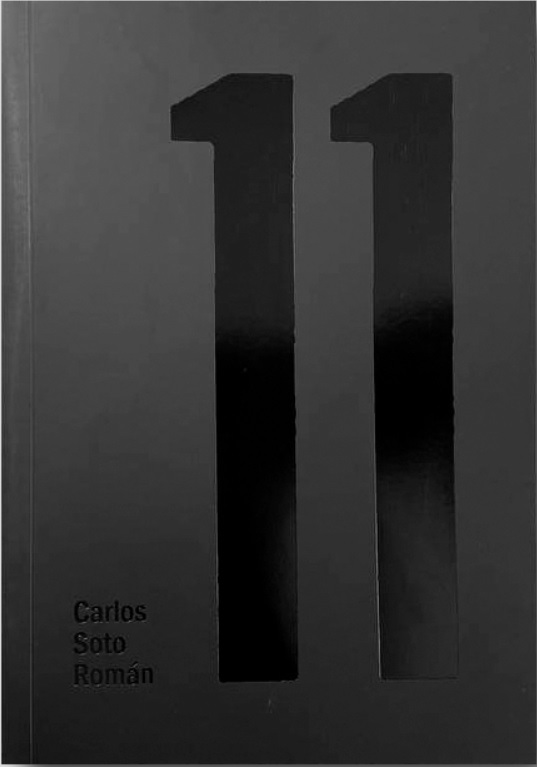
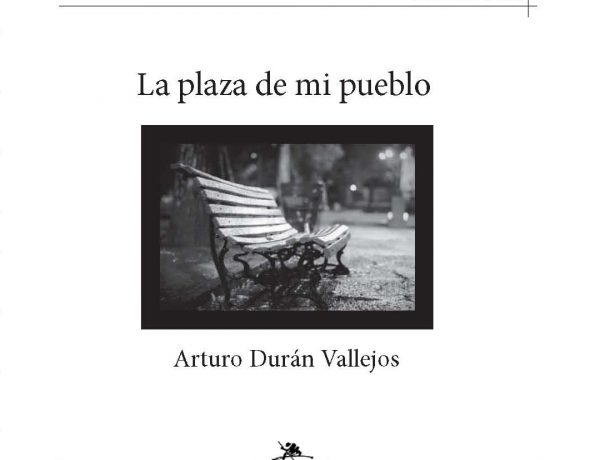
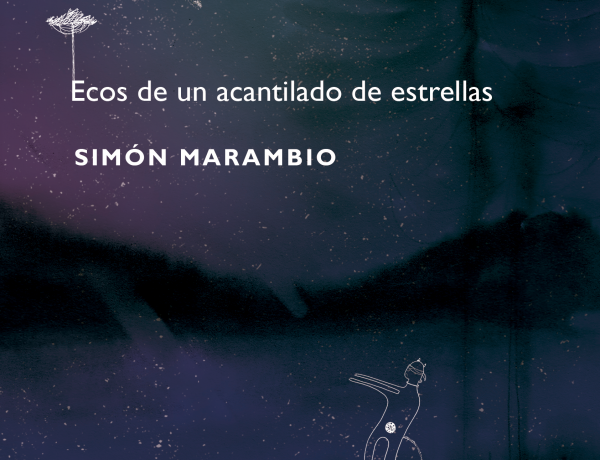

Sin comentarios