Punto de quiebre. Flores, Gabriela. Provincianos ediciones: Limache, 2020. 71 páginas.
Poca gente se imagina que la práctica de un deporte, en este caso el tenis, es un asunto fundamentalmente emocional. La crítica habitual a las actividades asociadas al uso del cuerpo en términos competitivos por lo general destacan el mecanicismo y la falta de pensamiento. Pareciera como si todo ese asunto fuera para gente demasiado simple, demasiado desprovista de capacidad reflexiva y carente de lenguaje. Eso para quien ve un asunto deportivo sin comprenderlo de forma densa, como dicen ciertos antropólogos. Es sencillo hacer de la descalificación una actividad. Sin embargo, cuando se lleva a cabo un deporte de competencia, más aún de forma cada vez más profesional y exigente, desde niños sentimos un profundo caudal de pensamientos que atraviesan, no solo el espacio mental, sino incluso el cuerpo. Los que han pisado una cancha, cualquiera esta sea, entienden que nunca se está tan solo como en ese momento y que tal vez nadie sino un par pueda llegar a comprenderlo.
Cuando abrí Punto de quiebre, pensé quizás no soy el más indicado para hablar de este texto, puesto que en mi vida he tomado una raqueta, a lo más una paleta en pasionales partidos playeros. Mi acercamiento a una práctica más próxima al alto rendimiento tuvo que ver con el fútbol, específicamente, el tiempo que jugué al arco en inferiores de Coquimbo Unido. De tenis, poco la verdad. Pero al empezar a leer, desde el primer relato, titulado “Mi primera y última vez”, entendí que las sensaciones en una cancha pueden ser parecidas o compartidas entre varias disciplinas. Pocos piensan que practicar un deporte es acostumbrarse al miedo, a vivir con él constantemente. No estoy hablando de grandes estadios repletos de gente, ni solamente de instancias definitorias, sino de cosas sencillas, como el propio texto aborda. “Mi primera y última vez” abre la senda escritural del libro, que girará en torno a la crónica, el diario íntimo y el relato. Con un desarrollo lineal de sucesos, establece una línea narrativa que va desde sus inicios en la práctica del tenis, en específico, la primera vez que va a entrenar; y termina cuando ya adulta, una vez dejada de lado la práctica de tenis tradicional, se dedica a jugar tenis playa, recorriendo distintas geografías. El tono es íntimo, con una voz en primera persona singular que permite junto a ella ver el mundo, tanto interno como externo, y sin establecer discursos grandilocuentes ni retóricos, sino como quien conversa y cuenta su historia, logrando desplegar la densidad vital asociada a la práctica de un deporte, con especial potencia entre más delicado y detallista se hace el relato, entre más nimio y minúsculo el enfoque de la prosa. Así, como decía, el primer texto abre con el encuentro de la protagonista con el territorio de la práctica y la cancha, en cuanto locus físico y metafísico donde se traza un cosmos tanto corporal como mental:
Las canchas de tenis estaban en el último tramo del estadio (…) Cuando llegamos, sentí un cosquilleo en mi guata. Miraba varias canchas con sus líneas blancas y sus redes sostenidas mágicamente (…) La sensación era la misma cuando conocí el mar. No sé cuál es la relación entre el mar y el tenis, pero ambas me hicieron vivir ese cosquilleo. Una sensación que repito cada vez que entro a una cancha a jugar.”
(9, 10)
La relación entre océano y cancha se convierte, así, en una analogía del miedo asociado a un espacio en particular, que asoma como amenazante y a la vez atrayente para el cuerpo y la percepción. Un trazado de tiza que demarca el espacio de la lucha, más con uno mismo que con el contrario, dice la protagonista, un asunto, al decir general, de carácter es el que se juega en ese terreno. El texto avanza a través de dos mecanismos, principalmente, el contemplativo y el memorístico. Un recuento de las canchas, academias, lugares y entrenamientos, al final, se torna una forma de describir el proceso vital, el paso de la niñez a la primera adolescencia y cómo los rasgos vitales de esas épocas van dialogando con la práctica, desplegando cómo el mundo es visto a través de la infancia. Allí, es la timidez, el miedo, el que tiñe de ansiedad los primeros contactos de Luna con los otros compañeros y con el entorno:
Las líneas están marcadas y solo falta tizarlas para darle forma a la cancha de tenis. El canchero de a poco comienza a delinear el rectángulo (…) Tengo nueve años. Espero y observo desde afuera al canchero terminar de preparar todo para poder entrenar junto al grupo de los avanzados. La mayoría son un par de años más grandes. Soy la única niña. Me aterroriza la idea de tener que enfrentarme a ellos, y peor aún, cometer algún error de principiante.”
(15)
Parece que siempre, todas las líneas narrativas del texto, fueran a dar a una cancha, como todos los ríos a la mar, según el viejo adagio del medioevo. En ese ámbito, el competir, como decíamos, se transforma en una manera de aprender a gestionar la relación con uno mismo; con aquello que parece que de manera natural tiende a descontrolarse y desaforarse, la ansiedad, la frustración. ¿Por qué se compite cuando se compite? Parece que en un momento la práctica es placentera, al principio, en los primeros contactos, en la infancia del cuerpo y su relación de juego. Pero en los partidos oficiales se trata más de sufrir. El texto no entrega un porqué de esto, de por qué se persiste, pero sí nos cuenta cómo ocurren las cosas, como si estuviéramos oyendo una conversación, cómo los nervios un día colapsan y parece que está claro que ya es momento de alejarse. Tal vez no haya un porqué tan definido y sea más bien algo que no se puede seguir sosteniendo, tanto en la cabeza como en el cuerpo:
Las pelotas no entran en el cuadro de saque. El lanzamiento no se ajusta. La tomada tampoco. Nada va bien. Termino de sacar esa pelota y me pongo a llorar (…) He perdido los últimos torneos. Lo paso mal en la cancha. No quiero seguir aquí (…) No quiero seguir entrenando, necesito parar y dedicarme a estudiar. Mi mamá acepta la decisión.”
(21)
Puesto que el deporte en alto rendimiento tiende a volverte una persona solitaria, que si bien tiene puntos de apoyo clave, como en este caso la figura de la madre, que acompaña a la protagonista siempre, tanto física como metafísicamente, en su núcleo persiste una densa soledad que no puede ser horadada. Esa soledad, no solo propia del tenis, sino también propia presente en otros deportes que se consideran colectivos, adviene como una presencia que marca la existencia de la persona, haciendo que esta no pueda vivir instancias sociales de la manera en que la vive la mayoría de la gente. En ese sentido, y esto lo he conversado con varias personas, practicar un deporte en alto rendimiento, soportar ese dolor y aprender a perder constantemente –qué es competir sino perder, ser derrotado– se asemeja bastante al ejercicio de la escritura. No estoy hablando de que tenis y escritura son análogos, sino de una soledad fundamental del individuo que se margina de la vida corriente, común, de la polis y decide sacrificar una serie de aspectos vitales en pos de algo que puede ser, por lo menos en términos de probabilidad, una quimera. Y esto es algo general a muchos deportes, como también a muchas artes, tan solo que pareciera que ambas actividades no tienen puntos en común porque en su epidermis apuntan hacia lugares diferentes. A la hora de vivirlos de manera intensa parecen ofrecer, desde la marginación de la comunidad operante, una similitud. Pero también, en ese movimiento se desenvuelve otro, a saber, el de una comunidad negativa, repleta de pequeños afectos, pequeños puntos de encuentro donde es posible, también, abrirse al otro.
En el caso de Punto de quiebre este lugar está articulado por las relaciones con los pares, compañeros y entrenadores, pero también con la práctica del tenis playa. Allí, pareciera, el frío del tenis tradicional tiende a derretirse un poco, perder los límites sólidos que definen su soledumbre. La protagonista, ya adulta, encuentra en esta práctica, no solo su reconciliación con el tenis, sino una manera de horadar esa soledad intrínseca asociada al tenis:
En el caso de los deportes playeros, los encuentros son los amigos. Uno de los puntos a favor del tenis playa es el ambiente.”
(65)
Ambiente, obviamente más distendido que la formalidad de tenis tradicional, pero también un ambiente esencialmente marítimo. De esa manera, el relato retoma la imagen del mar, ya no como un espacio de amenaza, miedo y ansiedad, sino en su acepción más maternal –como metáfora de las aguas maternas–, que evoca tanto la figura de la madre, así como la sensación de protección que ella le producía:
Volver a estar cerca del mar es confesar que se me ha quitado un poco el miedo a perderme en su infinito espacio.”
(71)
De manera que si todas las líneas textuales iban a dar a la imagen de una cancha, es solo hacia el final cuando esta cancha amenazante se disuelve en la mar, pierde esa separación, representada por la red como un faro insondable, una vez que la reconciliación con la praxis se ha producido. No creo, sin embargo, que se trate de finales felices. No es algo tan magnánimo, sino, quizás, tan solo de encontrar tu forma de hacer las cosas, una manera personal de llevar a cabo el oficio.



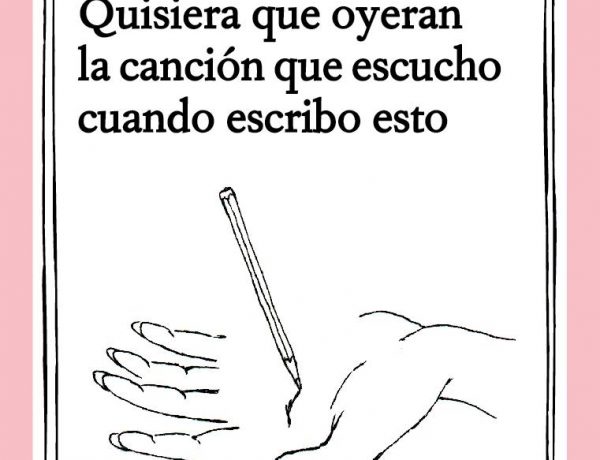
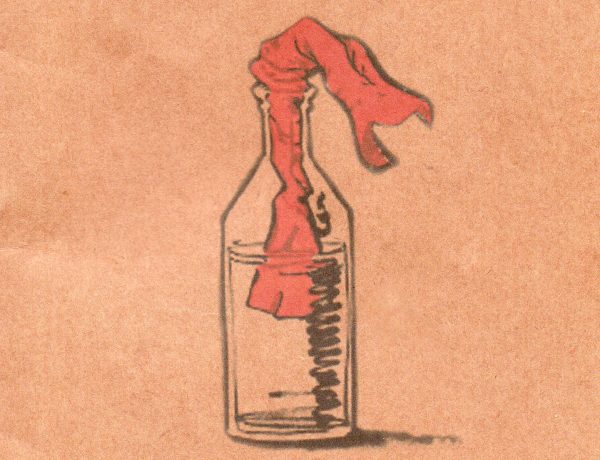
Sin comentarios