antología círculo literario la calera. Varios autores. Editorial GS. Julio 2020. Disponible gratuitamente en Epub.
El conjunto antológico círculo literario la calera reúne una serie de textos de doce autores de la provincia de Quillota, de diferentes edades e inclinaciones escriturarias, quienes han participado en reuniones en el Círculo literario El vagón, que hacia el dos mil dieciocho publicó la primera edición de esta antología, sin el trabajo de Mariana Aravena, Carola Vildósola y Felipe Zamora, aparecidos en la presente edición. En una nota introductoria se señala:
Podemos decir que las doce propuestas aquí reunidas dan cuenta de un trabajo de seis años, en los cuales hicimos taller, tertulia, presentaciones, festejos, lecturas, y sobre todo amistad. Nos reuníamos todos los viernes en el Multiespacio El Vagón, quienes generosamente nos brindaron un lugar, a raíz de lo cual bautizamos el Taller Literario como Círculo Literario El Vagón. Actualmente nos seguimos juntando los viernes por la noche vía Zoom, a la espera de hacerlo físicamente en nuestro nuevo espacio en La Calera.
La publicación de esta antología, entonces, está entramada con el trabajo colectivo del taller literario. Ciertamente, la lectura continua de este conjunto provoca un cierto parentesco estilístico en las escrituras en autores que en primera instancia no podrían tener relación alguna, ya que no hay un pie forzado en la unicidad del grupo. Diferentes edades, diferentes ciudades de origen, etc., lo que sin embargo en la antología deviene en un tono más o menos común a los textos. ¿Qué quiero decir aquí con un tono? Me refiero a un aire (l’air de), una impresión, pero también una serie de inscripciones: textos que no se detienen de manera densa en los detalles, tienden a lo magnánimo y se reafirman en un yo poético muy marcado, con mucho peso en el tejido poético, además de otros motivos, como el chilenismo, el cuadro criollo. De igual manera, en términos formales destaca la recurrencia en torno al procedimiento de la rima y la alternancia entre verso y prosa, con un predominio cuantitativo del primero que, sin embargo, hace poner el acento en la lectura de las prosas. Esto en cuanto las narraciones y estructuras prosaicas, en general, tienden a dejar aparecer una voz particular, la que en los poemas se ve muy opacada por los lugares de la tradición, tanto en términos formales (como la rima), así como en la preferencia de contenido o tema en los textos: escrituras poéticas con un hablantes líricos muy preocupado “de lo grande”; espacios siderales, epítetos cósmicos, nombres griegos y vocativos de toda índole en relación con lo gigante.
Si se realiza un breve repaso de los autores es más claro y concreto lo que se pueda decir de ellos. Cada autor presenta un conjunto, con bastante extensión como para desplegar su escritura y poética, con un título que nomina su trabajo.
1. “Antihaikús”, de Osvaldo Ángel Godoi, 1973. Me llama la atención la fijación que hay en torno al poema breve, de orden fotográfico. Algo ocurre en el espíritu del valle que propicia la contemplación y la aparición de poemas breves, epigramáticos, muy en la idea del aire oriental: “Entre las ramas/ aparece una jugosa granada/ sonriendo”.
Este autor presenta poemas donde el detalle sí aparece, aun cuando los poemas no se alejen mucho de un haiku “tradicional”.
Infancia y naturaleza, cuadros y paisajes extienden el paisaje como motivo y preocupación escritural.
2. “Mutantes”, de Mariana Aravena, 1953. Un conjunto completamente prosaico. Se presentan una serie de relatos breves, con una tendencia a situarse en el territorio del relato.
Aun siendo narraciones con inscripciones situadas, funcionan principalmente a partir de lo fantástico y cierto componente ominoso, especialmente en el cuento que le da título al conjunto:
Alguien tomó mi mano y sin darme tiempo a reaccionar estábamos al otro lado del campo de batalla. Sentí un gran peso desprenderse de mí. Miré a mi defensor con cara de agradecimiento. Era un hombre con cabeza de cuervo y piernas de cabra. Ladeó su cabeza para mirarme, enseguida levantó la mano mostrándome la ruta.
En este caso la prosa permite elastificar la expresión de lo bizarro o lo raro dentro de una narración que no deja de lado lo cotidianidad.
3. “La Pantoja”, Felipe Argote, 1996. Se despliegan una serie de prosas, algunas de índole más cronística, otros relatos que funcionan con argumentos más concretos, sin embargo, el texto a veces se transforma en la apoyatura para las opiniones y juicios morales que realiza el autor. En textos como “Y la alegría” se nota el carácter didáctico de la escritura:
Al cambiar la música cambió la generación, o ¿viceversa? ya no hablamos en los temas de luchar por el mundo, ahora la lucha es individualista, los hombres no volverán a ser hermanos porque eso no interesa, como adultos dejamos de soñar con el nuevo sol y con ello le inculcamos a las nuevas generaciones a tener su mente estática, claro porque es más fácil tener a un niño silencioso frente a una pantalla a que se exprese como es debido, brincando, preguntando cosas sencillas que para ellos son asombrosas. Cómo serán los descendientes de la generación que estamos formando, cabezas cúbicas sin ánimo de construir y crear un ambiente propicio para ellos mismos.
Juicios de valor como estos obstruyen la participación del lector, más allá del contenido de estos juicios. Esto porque establecer, por ejemplo, que ahora la lucha es individualista suele ser, después de octubre y la revuelta social, por lo menos dudoso y esa grieta de confianza se hace extensiva a toda la escritura. La literatura, más específicamente, las formas de la narrativa, aunque esta sea de carácter cronístico y memorial, parecen no ser el mejor espacio para subestimar a las nuevas generaciones.
4. “Rocas ígneas”, Filipo Becerra Fuentes, 1987. Un conjunto ígneo, con un tono épico y un yo muy cargado. En algunos pasajes el poema se torna sacerdotal, principalmente por la figura del hablante lírico, que construye una voz desde un espacio de la escritura muy fosilizado: “Porque estoicos nos sabemos, sentimos y queremos/ observatorios ataláyicos, hambrientos de amores sabios”.
5. “Antes que se desvanezca”. Diego Estay, 1993. Desarrolla un cuerpo poético muy en el lugar de la tradición, sin explorar o crear nuevos procedimientos. Como he referido, pareciera que la poesía obstaculiza la aparición de la voz de algunos autores, como en este caso, al intentar poner en primera línea mecanismos de expresión trabajados por otros: “Hay una mujer/ fumando en la ventana./ No es exhibicionismo./ No es provocación./ El regocijo hecho fémina/ el recelo de los ángeles.”
6. “El Vuelo”, Fer Ferreira, 1977. El conjunto descansa en su mayoría sobre el verso. Algunos poemas de carácter más narrativo dejan aparecer una voz propia, un poco más cercana al habla: “Harto muerto lo encontraron en su casa/ De su cuerpo blanco ya de trapo/ Cuelga el halo dominante/ del orgullo que termina en desvarío”. Luego, se experimenta con textos con tipografías de diferentes tamaños, en un juego que aun cuando cambie su estructura de superficie, mantiene en su fondo el contenido de cualquier poema de la muestra.
Lo más interesante son los poemas de carácter un poco más objetivista: “Entre los charcos/ el llorón perro teme/ a su reflejo.”
7. “A contraviento”, Paloma Kirchmann, 1959. Esta entrega de poemas se diferencia un poco del resto, un tanto más suelta, permite movimientos textuales donde el yo no está tan preso de sus propios criterios y logra hacer aparecer imágenes y pasajes durante el cuerpo poético. El texto “Invitación”, por ejemplo, propone una estructura un poco más compleja en ese sentido: “Te invito a mi pobreza/ A esta ruina sedienta/ De huesos cubiertos/ Ven al oasis añejo/ Alfombrado de otoño/ Con risa de niño/ Ven/ Al cielo nublado/ No habrá migas en el cambucho”. Entre más objetos de la realidad aparecen, más detalles y definición gana el poema.
8. “Imperial”, Dan Salas, 1982. Una de las muestras más magnánimas en sus pretensiones, es atraída por todo lo fastuoso y grande. Pretensiones estelares que dejan de lado las pequeñas imágenes y objetos: “Amo la llegada,/ del cosmos de tus ojos./ Cuando se enlazan/ con los míos,/ forman los puentes/ donde se encuentran/ nuestras almas.”
9. “Circario”, Rodrigo Valdés, 1985. Fijación por la rima y preferencia por un sistema de contenidos cósmico: “Polvos cósmicos de Merlín/ Cántico espiritual en la noche/ Escobas que vuelan al revés/ salto de un fogoso deseo/ Donde solo queda diablo con guitarra”. En este poema, tal vez, asoma un elemento que no había aparecido antes en el conjunto poético, a saber, el humor, y que haría mucho más fresco y entretenida la lectura del libro. La poesía, muchas veces, se vuelve pesada por las pretensiones de su seriedad.
10. “La cuarentena de Dante”, Carola Vildósola, 1984. A pesar de la grandilocuencia, aparece la memoria personal y la niñez, lo que potencia la escritura. Lo mismo ocurre con una cotidianidad bien tratada, que permite la lectura del espacio interior e imaginario del sujeto poético. Luego, sin embargo, al intentar hacer una escritura más política se cae en el panfleto, como es el caso del texto “Valle callampa”, que termina con el par de versos rimados: “No valle callampa el estallido/ porque Chile ya no está dormido”.
11. “Agonía de sueños”, Felipe Zamora, 1988. Destaca el aspecto de lo criollo y una forma poemática sustentada en la rima. Como en otros textos, aparece la recurrencia en torno a la comida, como por ejemplo en el poema “Tomate”. Una especie de herencia rokhiana recorre gran parte de este libro. También se destaca el apego a las estructuras de orden. A propósito del tomate: “Rojo color/ Como sangre chilena/ En trozos o mitades/ Jugoso tu interior”.
11. “Hécuba”, Catalina Zamora Labarca, 1977. Destaca la prosa, como se ha dicho lugar predilecto para la aparición de una voz propia, por lo menos en los textos revisados en esta muestra. Justamente, es en este formato donde puede aparecer el espacio de la ciudad, lo que se agradece ya que le otorga identidad a un conjunto signado, justamente, por su ubicación en la provincia:
Más que ciudad, había sido un poblado industrial con casas que se fueron levantando alrededor de la fábrica de cemento, pueblo que tiene las molestias que implica tenerla de vecina, antaño puerto terrestre abandonado, dividido por la línea férrea, de trenes inexistentes, que alguna vez, en un pasado no tan remoto, le dio carácter de “ciudad de paso”, llena de hoteles, restoranes, quintas de recreo, salones de pool, bares y cuanto boliche puteril que se pudiera imaginar…
Como se ha visto, es un conjunto heterogéneo en sus búsquedas pero con un sorprendente tono común, procedimientos y estructuras símiles, especialmente en la elaboración de poemas. En cierto sentido esto me hizo pensar en lo difícil que es el trabajo poético en ciertas instancias, en cuanto puede transformarse más bien en una clausura de la voz propia que en una extensión y de sedimentación de la misma en un tejido poemático. Sin embargo, para eso está el trabajo colectivo que, en instancias como grupos de lecturas y talleres, contribuyen mucho al avance en conciencia por parte de los diferentes autores en torno a sus materiales de trabajo. Esta lectura está en esa línea.

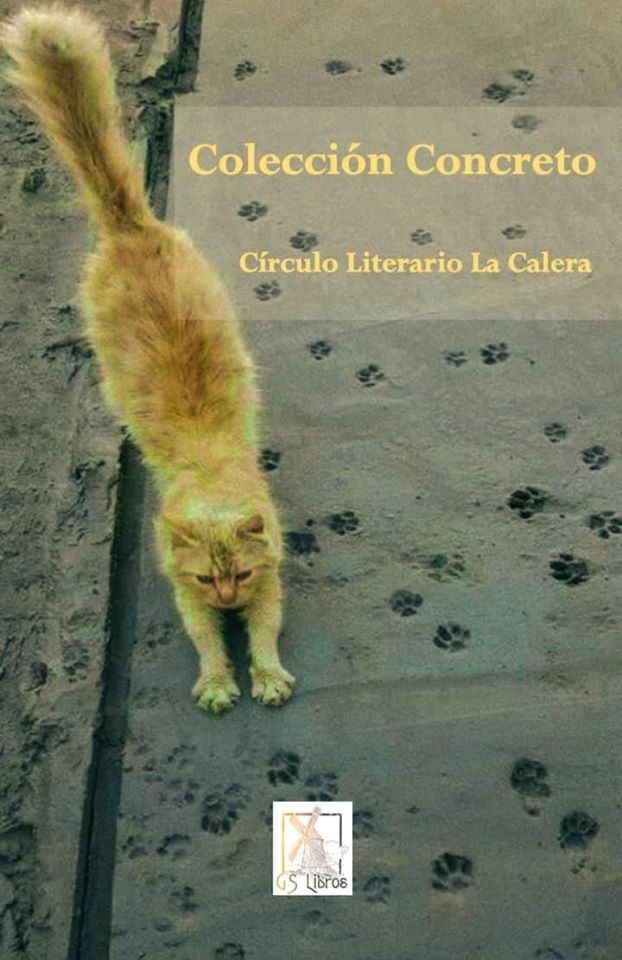


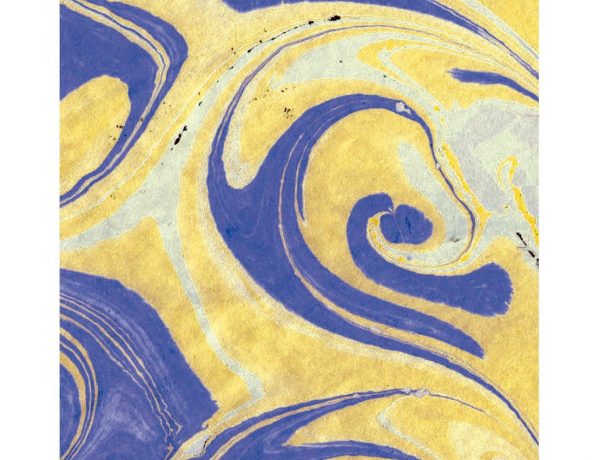
Sin comentarios